5 cuentos de Ribeyro para tu viaje en combi

Miguel Flores-Montúfar
@mfloresmontufar
Fotografía de Vera Lentz
En 2002, cuando tenía 13 años, leí la antología de la La palabra del mudo que había preparado El Comercio para su colección de literatura latinoamericana. Esos 29 cuentos me hicieron darme cuenta de que, hasta entonces, no había leído nada. No es una exageración. Había leído uno o dos libros, así como uno que otro cuento, pero no era un lector aficionado, no leía porque sí, sin que fuera una obligación escolar. Nunca había llorado ni reído al leer, nunca había forzado mis energías para mantenerme despierto, nunca había pensado que escribir era una posibilidad. O sea que, efectivamente, no había leído nada. Hasta que llegó Ribeyro.
Allí me jodí. Todo lo que vino después, todos los libros, todas las palabras, parten de esa lectura descontrolada de sus cuentos, que me hablaban de mundos desconocidos para mí (la extrema pobreza limeña, los oficinistas fracasados, el circo perdido en la selva, París, etcétera). Nada de eso me era familiar pero me interesaba, las historias me involucraban aunque no se tratasen de mí ni de gente como yo. ¿O sí? Descubrir eso también fue clave: ¿qué tenemos en común con un militar, con un profesor universitario, con un luchador de circo? ¿Por qué los entendemos?
Con Ribeyro, entre otras cosas, reí por primera vez mientras leía (Tristes querellas en la vieja quinta), me di de cara con las oscuras motivaciones humanas (Interior L), y me quedé cojudo ante un final imposible (Rider y el pisapapeles). Fue, asimismo, la primera vez en que pensé, al leer, «¿esto podría decirse mejor?», y mentalmente repasaba las posibilidades, las descartaba una a una y volvía, al final, a la que el autor había escogido.
Luego, conforme fui leyendo otras cosas, me fui alejando de los cuentos de Ribeyro (que durante mucho tiempo fueron mi única fuente de conocimiento, entretenimiento y placer) y me acerqué a sus obras de no ficción: sus diarios y especialmente sus prosas apátridas (sobre estas últimas, escribí un post el año pasado). Pero, ahora, quiero volver a esos primeros textos de Ribeyro, sus cuentos, que aun sobrios como son, me mantuvieron despierto madrugadas enteras, me enseñaron a leer y me envenenaron con el deseo de usar las palabras.
Ahora que buscaba los links para enlazar los cuentos a este post, me di cuenta de que en Internet abundan las reflexiones, estudios y resúmenes sobre los cuentos de Ribeyro, pero muchas veces faltan los cuentos mismos. Me parece increíble que no esté El carrusel, por ejemplo, pero haya tantos textos interpretativos sobre el mismo. En un próximo post, lo transcribiré y lo dejaré aquí, para que sea más fácil de encontrar.
Por eso, he seleccionado estos cinco cuentos de acuerdo a dos criterios. El primero es que estén en Internet, para que el lector interesado vaya a ellos sin ningún problema. El segundo es que respondan a ejes temáticos distintos, de manera que se evidencie la diversidad de obsesiones del Ribeyro cuentista. Por supuesto, la selección es arbitraria, y es probable que, en cada caso, no esté escogiendo el mejor cuento o el más representativo. En muchos casos tuve dos o tres opciones muy persuasivas (piensen en el tema de la derrota, por ejemplo: ¿cuál es mejor? ¿El profesor suplente, Una aventura nocturna o Espumante en el sótano?). No importa: que la ocasión sirva para volver a los cuentos de Ribeyro. Ustedes dirán cuáles hubieran compartido y por qué.
El fracaso: Espumante en el sótano
Aníbal se detuvo un momento ante la fachada del Ministerio de Educación y contempló, conmovido, los veintidós pisos de ese edificio de concreto y vidrio. Los ómnibus que pasaban rugiendo por la avenida Abancay le impidieron hacer la menos invocación nostálgica y, limitándose a emitir un suspiro, penetró rápidamente por la puerta principal.
A pesar de ser las nueve y media de la mañana, el gran hall de la entrada estaba atestado de gente que hacía cola delante de los ascensores. Aníbal cruzó el tumulto, tomó un pasadizo lateral, y en lugar de coger alguna de las escaleras que daban a las luminosas oficinas de los altos, desapareció por una especie de escotilla que comunicaba al sótano.
—¡Ya llegó el hombre! – exclamó, entrando en una habitación cuadrangular, donde tres empleados se dedicaban a clasificar documentos. Pero ni Rojas ni Pinilla ni Calmet levantaron la cara.
—¿Sabes lo que es el occipucio? – Preguntaba Rojas.
—¿Occipucio? Tu madre, por si acaso – Respondió Calmet.
—Gentuza – dijo Aníbal —. No saben ni saludar.
Solo en ese momento sus tres colegas se percataron que Aníbal Hernández llevaba un termo azul cruzado, un paquete en la mano derecha y dos botellas envueltas en papel celofán, apretadas contra el corazón.
—Mira, se nos vuelve a casar el viejo – dijo Pinilla.
—Yo diría que es su santo – agregó Rojas.
—Nada de eso – protestó Aníbal —. Óiganlo bien: hoy, primero de abril, cumplo veinticinco años en el Ministerio.
El cuento completo, aquí.

Fotografía de Alicia Benavides
Lo inexplicable: Demetrio
Dentro de un cuarto de hora serán las doce de la noche. Esto no tendría ninguna importancia si es que hoy no fuera el 10 de noviembre de 1953. En su diario íntimo Demetrio von Hagen anota: «El 10 de noviembre de 1953 visité a mi amigo Marius Carlen». Debo advertir que Marius Carlen soy yo y que Demetrio von Hagen murió hace exactamente ocho años y nueve meses. Pocas semanas después de su muerte se publicó en un periódico local una nota mal intencionada que decía: «Como saben nuestros lectores, el novelista Demetrio von Hagen murió el 2 de enero de 1945. En su diario íntimo aún inédito se encontraron anotaciones correspondientes a los ocho años próximos. Se descubrió que lo escribía por adelantado». Únicamente la amistad que me unía a Demetrio me incitó a emprender investigaciones para las que no encuentro otro adjetivo que el clásico de minuciosas. Si bien no lo veía desde la última guerra, conservaba de él un recuerdo simpático y siempre me pareció un hombre probo, serio, sin mucha fantasía e incapaz de cualquier mixtificación. El hecho pues de que escribiera su diario por adelantado sólo sugería dos hipótesis: o era una broma de los periodistas, que habían cotejado mal las fechas de su diario inédito o se trataba más bien del principio de un interesante enigma. Cuando su cadáver fue trasladado a Utrecht -Demetrio murió misteriosamente en una taberna de Amberes- hice un viaje especial a dicha ciudad y extraje de la Biblioteca Municipal el manuscrito de su diario. Revisado superficialmente por los periodistas, quienes habían comprobado sólo la incongruencia de las fechas, el manuscrito se hallaba en un estado lamentable, lleno de quemaduras de cigarrillo y manchas de café. Con una paciencia de paleógrafo logré poco a poco ir descifrando sus páginas, esencialmente aquellas que se referían a los años subsiguientes a su muerte y que la presunción general tomaba por inventadas. En efecto, una lectura de primera mano podía robustecer esta opinión. Se hablaba allí de viajes prodigiosos, de amores ardientes y generalmente desesperados y de hechos también anodinos, como lo que comió en un restaurante o conversó con un taxista. Pero pronto un detalle me hizo prestar atención. En la página correspondiente al 28 de julio de 1948 decía: «Hoy asistí al sepelio de Ernesto Panclós». El nombre de Ernesto Panclós me era vagamente familiar. Recapacitando pude precisar que tal nombre correspondía al de un amigo común que tuvimos en la infancia. Inmediatamente traté de ubicar a sus familiares, lo que no pude lograr, pero revisando los periódicos de la época comprobé que efectivamente el 28 de julio de 1948 había sido inhumado el cadáver de Ernesto Panclós. Este aserto me intrigó un poco, pero no me curó de cierto escepticismo. Pensé que podría tratarse de una simple coincidencia o de un caso de adivinación no ajeno al temperamento de los artistas. Pero de todos modos quedé preocupado y sólo por el afán de tranquilizarme decidí llevar mis indagaciones hasta sus últimas consecuencias.
El cuento completo, aquí.

Fotografía de Alicia Benavides
La infancia: Por las azoteas
A los diez años yo era el monarca de las azoteas y gobernaba pacíficamente mi reino de objetos destruidos.
Las azoteas eran los recintos aéreos donde las personas mayores enviaban las cosas que no servían para nada: se encontraban allí sillas cojas, colchones despanzurrados, maceteros rajados, cocinas de carbón, muchos otros objetos que llevaban una vida purgativa, a medio camino entre el uso póstumo y el olvido. Entre todos estos trastos yo erraba omnipotente, ejerciendo la potestad que me fue negada en los bajos. Podía ahora pintar bigotes en el retrato del abuelo, calzar las viejas botas paternales o blandir como una jabalina la escoba que perdió su paja. Nada me estaba vedado: podía construir y destruir y con la misma libertad con que insuflaba vida a las pelotas de jebe reventadas, presidía la ejecución capital de los maniquíes.
Mi reino, al principio, se limitaba al techo de mi casa, pero poco a poco, gracias a valerosas conquistas, fui extendiendo sus fronteras por las azoteas vecinas. De estas largas campañas, que no iban sin peligros -pues había que salvar vallas o saltar corredores abismales- regresaba siempre enriquecido con algún objeto que se añadía a mi tesoro o con algún rasguño que acrecentaba mi heroísmo. La presencia esporádica de alguna sirvienta que tendía ropa o de algún obrero que reparaba una chimenea, no me causaba ninguna inquietud pues yo estaba afincado soberanamente en una tierra en la cual ellos eran solo nómades o poblaciones trashumantes.
El cuento completo, aquí.
La condición humana: Interior L
Todo empezó cuando una tarde se encontró con el profesor de Paulina en la avenida. Apenas lo divisó corrió hacia él para preguntarle por los estudios de su hija. El profesor quedó mirándolo sorprendido, balanceó su enorme cabezacalva y apuntándole con el índice le hizo una revelación enorme:
—Hace dos meses que no va al colegio. ¿Es que está enferma acaso?
Sin dar crédito a lo que escuchaba regresó en el acto a su casa. Eran las tres de la tarde, hora eminentemente escolar. Lo primero que divisó fue el mandil de Paulina colgado en el mango de la puerta y luego, al ingresar, a Paulina que dormía a pierna suelta sobre el catre.
—¿Qué haces aquí?
Ella despertó sobresaltada.
—¿No has ido al colegio?
Paulina prorrumpió a llorar mientras trataba de cubrir sus piernas y su vientre impúdicamente al aire. Él, entonces, al verla tuvo una sospecha feroz.
—Estás muy barrigona —dijo acercándose—. ¡Déjame mirarte! —y a pesar de la resistencia que le ofreció logró descubrirla.
—¡Maldición! —exclamó—. ¡Estás embarazada! ¡No lo voy a saber yo que he preñado por dos veces a mi mujer!
—Allende, ¿no? —preguntó el colchonero incorporándose ligeramente—. Yo creía que era Ayala.
—No, Allende —replicó Paulina sin volverse.
El colchonero volvió a recostar su cabeza en la almohada. La fatiga le inflaba rítmicamente el pecho.
—Sí, Allende—repitió—. Domingo Allende.
Después de los reproches y de los golpes ella lo había confesado. Domingo Allende era el maestro de obras de una construcción vecina, un zambo fornido y bembón, hábil para decir un piropo, para patear una pelota y para darle un mal corte a quien se cruzara en su camino.
—Pero ¿de quién ha sido la culpa? —habíale preguntado tirándola de las trenzas.
—¡De él! —replicó ella—. Una tarde que yo dormía se metió al cuarto, me tapó la boca con una toalla y…
—¡Sí, claro, de él! ¿ Y por qué no me lo dijiste?
—¡Tenía vergüenza!
El texto completo, en este PDF (que incluye otros diez cuentos de Ribeyro).
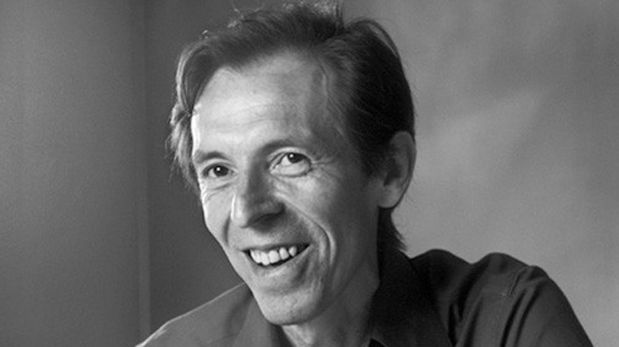
Fotografía de Vera Lentz
El humor, el amor, la ternura: Tristes querellas en la vieja quinta
Memo ocupó desde el comienzo y para siempre un transversal de dos pisos, donde se alojaba la gente más modesta. Ocupaba en la planta alta una pieza con cocina y baño, extremadamente apacible, pues limitaba por un lado por el jardín de una mansión vecina y por el otro con un departamento similar al suyo, pero utilizado como depósito por un vecino invisible. De este modo llevaba allí especialmente desde que se jubiló, una vida que se podría calificar de paradisíaca. Sin parientes y sin amigos, ocupaba sus largos días en menudas tareas como coleccionar estampillas, escuchar óperas en una vieja vitrola, leer libros de viajes, evocar escenas de su infancia, lavar su ropa blanca, dormir la siesta y hacer largos paseos, no por la parte nueva de la ciudad, que lo aterraba, sino por calles como Alcanfores, La paz, que aún conservaban sino la vieja prestancia señorial algo de placidez provinciana.
Su vida, en una palabra, estaba definitivamente trazada. No esperaba de ella ninguna sorpresa. Sabía que dentro de diez o veinte años tendría que morirse y solo además, como había vivido solo desde que desapareció su madre. Y gozaba de esos años póstumos con la conciencia tranquila: había ganado honestamente su vida –sellando documentos durante un cuarto de siglo en el ministerio de hacienda –, Había evitado todos los problemas relativos al amor, el matrimonio, la paternidad, no conocía el odio ni la envidia ni la ambición, ni la indigencia y, como a menudo pensaba, su verdadera sabiduría había consistido en haber conducido su existencia por los senderos de la modestia, la moderación y la mediocridad.
Pero como es sabido nada en esta vida esta ganado y adquirido. En el recodo más dulce e inocente de nuestro camino puede haber un áspid escondido. Y para Memo García los proyectos edénicos que se había forjado para su vejez se vieron alterados por la aparición de Doña Francisca Morales.
El cuento completo, aquí.
Más procrastinación


