Pederastia, bullying, violencia: alguien PIENSE en los niños

Miguel Flores-Montúfar
@mfloresmontufarHace poco, Héctor Ponce recogió aquí ese fragmento de El pez en el agua en que Vargas Llosa recuerda el acoso sexual del que, cuando niño, fue víctima. El agresor era un profesor en La Salle, el hermano Leoncio (no era cura porque los Hermanos de La Salle constituyen una congregación laica, destinada especialmente a la educación de niños y adolescentes).
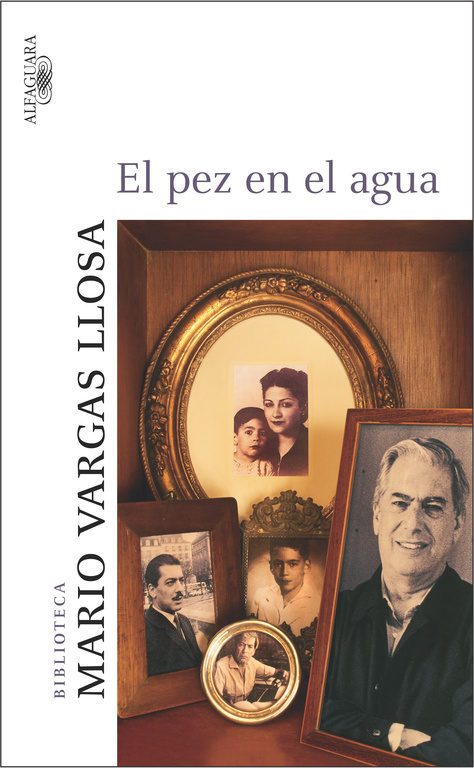
Portada de Alfaguara de El pez en el agua
El fragmento recoge la anécdota: el hermano Leoncio aprovecha que no hay movimiento en el colegio (han terminado ya las clases) y le pide al pequeño Vargas Llosa, que ha ido a recoger sus notas, que lo acompañe a su habitación, porque tiene algo que mostrarle. Allí, el hombre saca unas revistas porno, y se las muestra al niño, mientras intenta tocar su pene. El niño se asusta, le grita y huye.
Sin embargo, se omite el comentario final hecho por Vargas Llosa, que es lo que entonces me llamó más la atención:
«¡Pobre hermano Leoncio! Qué vergüenza pasaría él también, luego del episodio».
Hay en ese comentario una compasión un tanto perversa, porque se conduele por la vergüenza de ese pobre hombre (víctima de sus debilidades), mientras que, a la vez, omite a las posibles víctimas del pederasta, que no tuvieron el valor para salir huyendo, y por miedo o por sorpresa, se dejaron hacer por él.
Esa misma reacción la he visto luego en el escritor español Luis Antonio de Villena. En 2012, Villena y el filósofo Fernando Savater dieron una conferencia sobre sus experiencias en el colegio (ambos fueron estudiantes de El Pilar en Madrid).
El testimonio de Villena es terrible no solo por lo que narra sino por cómo lo hace, por cómo ha procesado luego este episodio de su vida.
La conferencia completa está aquí:
Sin embargo, la parte de la que hablo aparece entre los minutos 38:42 y 43. Dejo el fragmento aquí:
«Yo era un niño cuando llegué allí, tenía doce años, pero parecía de muchos menos, era un muchachito muy aniñado […] Yo tenía un profesor que me metía mano. Todo el tiempo. No estoy diciendo nada de que… ni me violó ni me hizo nada malo. Nada. Solamente, cuando yo iba a dar la lección, llevaba pantalón corto, él me metía la mano por el pantalón, un poquito hacia arriba, y tocaba. […]
Bueno, yo siempre recuerdo eso. Ahora siempre me han dicho: «Pero tú eras una víctima de la pederastia». […] Yo no he sido víctima de pederastia. A mí ese señor, que se llamaba don Francisco, no me hizo ningún daño, porque nunca me habló, nunca dijo ni una palabra malsonante, se limitaba a meterme mano. Y yo no sabía lo que hacía porque yo era totalmente inocente. A mí nunca me hizo daño. Yo jamás hubiera puesto una querella a ese pobre señor.
A mí ese hombre siempre me ha dado pena.
Guardo muchísimo más rencor (de hecho, si pudiera desearles algún mal, aún se lo desearía) a los alumnos, a los compañeros míos de clase, que me acosaban, que me señalaban con el dedo continuamente porque pensaban que yo era diferente, y al llegar a un pasillo me ponían una zancadilla, a esos los considero unos sinvergüenzas, y les he deseado, en momentos malos de mi vida, el mayor mal del mundo, y lo digo delante de ustedes: he deseado el mal de sus hijos. He deseado que, ojalá, sus hijos sufrieran lo que yo sufrí, porque esos sí eran degenerados y personas de una brutalidad terrible.»
El acoso del profesor es matizado por la sutileza con que se presenta, y contrasta con la violencia manifiesta de los compañeros de clase. Luego, dice:
«Vamos a la educación. Esos niños, de 13 y 14 años, si no son educados, son bestias.»
Y hablando de los compañeros y el entorno, recuerdo un fragmento de las memorias de Fernando Savater, Mira por dónde, donde ataca el poder de la masa y, por sobre todo, a quienes se aprovechan de ella no tanto por convicción, sino porque les garantiza un espacio seguro en el que ellos no serán las víctimas:
«Ningún individuo sabría ser tan cruel y tan imbécil por sí solo como llega a serlo cuando recibe la patente de corso del enjambre. Masa es cuando los humanos se juntan para hipotecar sus cerebros individuales en un ganglio común agresivo, compuesto de mierda más o menos pura. Y esa ameba hedionda se ceba con repulsiva alacridad en la debilidad del supuestamente “raro”, del considerado diferente por capricho o por decreto, del semejante condenado a ser “extraño” tras haber pecado mortalmente contra la rutina o la mediocridad… La masa no tiene enemigos sino que elige presas. Y dentro de ella sus peores corpúsculos son los menos activos, los que la adoptan como refugio sin sentir su arrebato, los que viajan como polizones en la nave de los locos suspirando ante sus atropellos y haciendo melindres pero sacando provecho de la protección mafiosa.»
La educación debe procurar que los niños sean mejores que nosotros, más humanos y más despiertos, y para eso necesita que nosotros reconozcamos en qué falló el modelo de educación que recibimos, qué defectos y vicios nos legó, para que podamos evaluarlos y cambiarlos.
Por lo tanto, cualquier alternativa de educación que se proponga debe prevenir estos problemas (el bullying, la violencia sexual, por ejemplo), que afectaron a personas en sus colegios hace más sesenta o setenta años, y que nosotros todavía hemos heredado.
Solo un ejemplo: en el caso del bullying, algunos adultos todavía minimizan el problema, a pesar del sufrimiento que todos hemos visto que ocasiona: lo asumen como una etapa natural de la dura convivencia escolar.
Esto que dice Hernán Casciari en este podcast es una opinión bastante consensuada:
«Cada vez que ocurre una tragedia a causa de las burlas, los medios de prensa y la televisión comienzan a desempolvar las claves de la solución final de estos males. Siempre que escucho estas opiniones apresuradas, me da por pensar que las personas que las propician han olvidado completamente su época escolar. No recuerdan nada.
Escuchaba ayer a un sicólogo, en un noticiero español, brindando a los jóvenes algunas pistas para lograr que los más fuertes no se burlen de los más débiles en el aula. Aconsejaba al resto del alumnado «dar parte a los profesores cada vez que notaran alguna de estas prácticas». Es decir, el sicólogo aconsejaba abiertamente el buchoneo (en español: chivatazo), sin recordar que ésta es una de las características de debilidad que más odian los fuertes del curso.»
El texto propone que enseñemos a nuestros hijos a tomarse con humor sus defectos, para que esto los proteja de la vergüenza y el dolor («Nadie que se sepa reír de sus propias desgracias se suicida ni mata»).
Es un consejo interesante, pero creo que equivoca el blanco: uno puede y debe enseñar a sus hijos a defenderse de las ofensas que nos depara la vida, pero debería, con el mismo ímpetu, exigirle a la sociedad que no sea tan miserable y tan violenta para nuestros hijos como lo fue para nosotros.
No se trata de que nuestros hijos estén protegidos contra la escuela, el primer entorno social fuera de casa: así aprendimos nosotros y ya ven cómo nos ha ido. Se trata, más bien, de que la escuela empiece a proteger a nuestros hijos: de la violencia, de la Iglesia, del miedo, de nosotros mismos.
Más procrastinación


